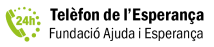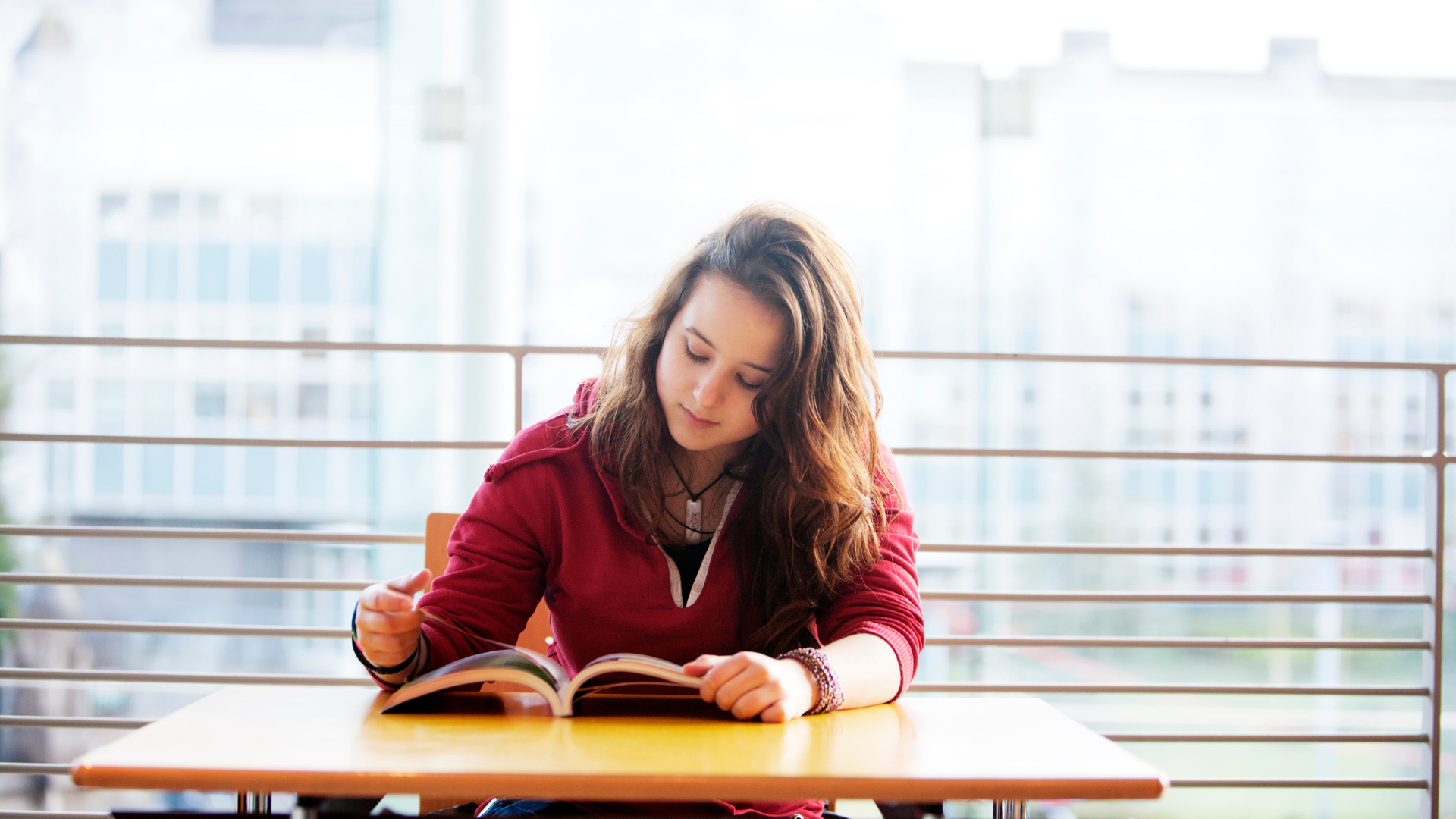Salud y migración infantojuvenil: desafíos y oportunidades

Resumen
La migración juvenil es un fenómeno de gran relevancia en el contexto actual. Los adolescentes y jóvenes representan un porcentaje significativo de la población migrante, ya sea porque llegan como solicitantes de asilo, se reencuentran con sus familias tras un proceso de reagrupación o viajan solos siendo menores de edad sin tener personas adultas de referencia en el territorio. Detrás de cada historia de migración hay factores de peso como la pobreza, la violencia, los conflictos armados o incluso el cambio climático. En ocasiones, también influyen factores intrafamiliares, como el maltrato o la negligencia, que empujan a estos chicos y chicas a buscar un entorno más seguro y propicio para su desarrollo.
En el caso de las personas adolescentes, la migración coincide con una etapa crucial de su vida: la construcción de su identidad y la planificación de su futuro. Enfrentarse a nuevos desafíos sin el apoyo de su familia puede generar un gran impacto en su bienestar emocional y en su proceso de integración. Dependiendo de las oportunidades y el apoyo que encuentren en su nuevo entorno, pueden lograr un desarrollo positivo o, por el contrario, verse atrapados en situaciones de vulnerabilidad que afecten a su salud mental y a su estabilidad social.
Desafíos y oportunidades para las personas menores migrantes
Uno de los principales retos para las personas menores de edad migrantes es la gestión de la percepción que la sociedad tiene sobre ellas. En algunos casos, sufren discriminación o son estigmatizados, lo que puede dificultar su inserción en la comunidad. Según la Teoría del Self Dialógico de Hermans (1996), la identidad de estos jóvenes está influenciada por la relación entre su país de origen y el de acogida, así como por experiencias de racismo y exclusión social. Esta realidad puede marcar la diferencia entre una trayectoria de integración exitosa o una situación de crisis personal con consecuencias para su salud mental.
Los datos reflejan la magnitud del fenómeno. En 2021, el Ministerio del Interior de España registró 9.246 menores migrantes sin una persona referente adulta en territorio, aunque la cifra real podría ser mayor. La mayoría de estos jóvenes provienen de Marruecos, Argelia y países del África subsahariana como Ghana, Senegal, Malí y Gambia. En los últimos años, ha habido un cambio en la procedencia de los migrantes, con una disminución de personas marroquíes y un incremento de las que llegan desde el África subsahariana.
Uno de los principales retos para las personas menores de edad migrantes es la gestión de la percepción que la sociedad tiene sobre ellas. En algunos casos, sufren discriminación o son estigmatizadas.
Según la psiquiatra Amina Bargach (2009), la migración infantil y juvenil responde a una combinación de factores: que el proceso migratorio en las personas menores de edad es un fenómeno complejo, donde convergen simultáneamente factores macro, dinámicas de desigualdad entre países; factores meso, la situación a nivel político y económico en el país de origen; y factores micro, experiencias y condiciones internas en la propia familia.
Estos chicos menores de edad suelen asumir responsabilidades que no les corresponden. En muchos casos, migran con la esperanza de mejorar su situación y la de sus familias, cargando con una presión emocional significativa. Además, deben adaptarse a un nuevo idioma, contexto cultural y sistema educativo, muchas veces sin una formación previa suficiente.
Los jóvenes migrantes sin una persona adulta de referencia están expuestas a un mayor riesgo de tener trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. La consecución de sus objetivos, a través de la formación y la inserción laboral, es determinante para su estabilidad emocional.
Las necesidades de estos jóvenes están ligadas a su historia previa, al tránsito migratorio y a las condiciones que encuentran al llegar. La investigación ha mostrado que las personas menores de edad y jóvenes migrantes sin una persona adulta de referencia están expuestas a un mayor riesgo de trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Sin embargo, también existen factores de protección, como el apoyo social y el aprendizaje del idioma, que pueden favorecer su bienestar y adaptación. Además, la consecución de sus objetivos, a través de la formación y la inserción laboral, son determinantes para su estabilidad emocional.
Para garantizar el bienestar de los jóvenes migrantes, es fundamental diseñar estrategias de intervención que prevengan los problemas de salud mental y potencien su resiliencia. Conocer su realidad permite generar políticas y programas eficaces que promuevan su integración y les brinden oportunidades para desarrollar una vida digna e independiente. Al final, se trata de acompañarlos en su camino hacia un futuro mejor.
Perspectivas teóricas en el estudio de la salud migrante
Los enfoques planteados en el estudio de la salud en la población migrante se han centrado en los diferentes momentos del proceso migratorio (González-Rábago, 2019):
- Las características de la sociedad de origen de las personas migrantes, donde se contemplan los patrones epidemiológicos o factores ambientales, sociales y culturales.
- El proceso migratorio, donde las condiciones o la duración del desplazamiento son factores críticos.
- Las características de la sociedad de destino y las condiciones de vida en ese contexto, donde cobra especial relevancia el factor temporal, el tiempo de residencia en la sociedad de acogida como elemento central en la comprensión de las desigualdades en salud y su evolución.
Pero más allá de los enfoques que han orientado los estudios del ámbito de la salud en la población migrante, existen múltiples aproximaciones teóricas al análisis de esa relación. Algunos autores (Piñones-Rivera et al., 2021) identifican tres de ellas como las más significativas:
1.Perspectiva de los determinantes sociales de la salud
Los planteamientos que recoge se remontan a los años 70, pero de forma más reciente la Organización Mundial de la Salud los conceptualiza como «las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas». (WHO, nd)
Para garantizar el bienestar de los jóvenes migrantes, es fundamental diseñar estrategias de intervención que prevengan los problemas de salud mental y potencien su resiliencia.
Este modelo contempla múltiples factores, tanto los que pueden ser productores de enfermedad como los protectores: lugar de residencia, nivel educativo, sexo/género, ocupación, apoyo social, raza/etnia, etc. Es evidente que algunos de estos factores, en el caso muchas personas migrantes, implican unas características negativas determinantes, como el hacinamiento, el desconocimiento del uso de los servicios de salud, los problemas de salud ambiental, la alimentación poco equilibrada o el empleo inestable y precario.
En principio, a pesar de que es un planteamiento que ha sufrido diversas críticas, se configura como una alternativa al reduccionismo propio del modelo biomédico.
2. Perspectiva del transnacionalismo
Esta aproximación teórica, a diferencia de análisis previos que analizaban la migración desde una perspectiva unidireccional, plantea las interacciones a través de las fronteras en virtud de las relaciones y dinámicas que se establecen. Como se ha estudiado ampliamente, los migrantes dejan atrás su cultura y entran en juego procesos de asimilación y aculturación, pero esta perspectiva incluye el enfoque de la transformación de los lugares de origen y de llegada. Su aplicación a la investigación en salud implica que se tengan presentes las prácticas de salud de las personas migrantes y lo que se ha llamado capital cultural transnacional, cuya incidencia en la salud es evidente.
Los saberes culturales propios de las personas migrantes incluyen el abordaje de la salud, en ocasiones poniendo en cuestión la supremacía del saber biomédico.
3. Vulnerabilidad estructural
Este enfoque enfatiza la importancia de abordar los problemas de salud desde la estructura económica y política. Recoge la tradición crítica de la medicina social y subraya que la estructura social influye de forma determinante en la salud individual y colectiva, puesto que impone riesgos y constricciones específicas. Es decir, la migración, por lo general, ocupa un lugar en la economía del territorio de acogida que la sitúa en una situación diferencial de mayor riesgo. La segregación del trabajo, la naturalización de posición social o la explotación laboral, la culpabilización de la víctima, son ejemplos de violencia simbólica ligados a la estructura social.
En síntesis, se trata de tres enfoques que aportan, desde perspectivas diferentes, miradas complejas y en parte complementarias. Las múltiples variables implicadas en el proceso migratorio cobran diferente peso en función del posicionamiento político y sociológico. El enfoque biomédico se enriquece con las aportaciones de la diversidad cultural, la sociología comparada o la crítica política. Los datos sobre salud pueden tener diferentes lecturas, pues los enfoques teóricos dan un peso diferente a las variables descriptivas o explicativas.
Las desigualdades en salud y el acceso a los servicios
Si bien estas aproximaciones teóricas son consideradas las más importantes y aspiran a una explicación de largo alcance y globalidad, existen otras aportaciones que consideramos de gran interés para la comprensión de la salud en el contexto migratorio.
Jansà y García (2004) describen dos etapas para evaluar las desigualdades en salud y el acceso a los servicios:
En la primera etapa, cobran especial relevancia algunas variables que tienen una influencia directa en la llegada al territorio de acogida:
- Los factores relacionados con el territorio de origen (hábitos dietéticos, características fisiológicas o tradiciones en salud maternoinfantil).
- Los derivados de las desigualdades sociales y económicas entre países (formación deficitaria en temas de salud, acceso a servicios de salud o riesgo ambiental).
- Los factores debidos a los trastornos vinculados al proceso migratorio (agotamiento físico y emocional, hacinamiento o condiciones precarias de trabajo).
En una segunda etapa, el papel adaptativo se manifiesta como consecuencia de las deficiencias sociales y económicas (evolución a enfermedad de infecciones latentes, grado de cumplimiento de pautas farmacológicas, trastornos psicoafectivos, etc.).
No hay literatura específica sobre estas etapas en jóvenes migrantes sin una persona adulta de referencia, pero los datos a nivel micro observados en los recursos de San Juan de Dios nos indican que la primera etapa implica, de forma habitual, que presentan desconocimiento en temas básicos de salud, historial de seguimiento médico escaso o nulo y malestar emocional habitual.
El creciente flujo migratorio de personas menores no acompañadas, junto con la limitada investigación existente en este ámbito, ha evidenciado la necesidad de generar conocimiento específico y desarrollar estrategias de intervención adecuadas.
Otra aportación de interés en la comprensión del tema que nos ocupa es la «paradoja del inmigrante sano». Este efecto parte de la comparación de población local y la población migrante, que ha evidenciado en diversos estudios unas mejores condiciones de salud, en términos generales, en la población migrante. Una de las explicaciones se centra en que la población migrante no es comparable con la población local, puesto que se trata de una selección, no se puede considerar una muestra representativa. Algunos autores (Cebolla-Boado, Salazar, 2016) hablan de que la población migrante se puede considerar una población constituida por «individuos que son más capaces y más ambiciosos, más predispuestos para la movilidad social (…) una subpoblación seleccionada».
La otra explicación que intenta explicar esta paradoja es la del flujo de retorno de la población menos sana a sus lugares de origen, llamado el «sesgo del salmón». Cebolla Boado y Salazar (2016) lo explican diciendo que «esta selección opera a favor de los más resilientes y de quienes han experimentado un proceso de inmigración más exitoso». La combinación de estos dos factores explicaría los resultados de los estudios que reflejan mejores datos de salud en la población migrante.
Investigación en salud y personas menores migrantes
En relación a la investigación, existe una amplia bibliografía centrada en la migración y la salud, pero históricamente se ha puesto el foco en las enfermedades infecciosas, la vacunación, la salud reproductiva, el uso de los servicios de salud y, en ciertos casos, la salud laboral. Sin embargo, la bibliografía específica centrada en personas menores de edad migrantes sin referentes adultos en territorio es casi inexistente (Cristóbal-Narváez et al., 2025).
Si nos centramos en estos jóvenes concretamente, existen datos comparativos entre varios países europeos (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica y España) que demuestran la existencia de diferencias significativas. Por ejemplo, Italia, Bélgica y Alemania tienen limitaciones en el acceso de estas personas a la salud pública. En el caso de España no existen dificultades específicas en el acceso de los jóvenes migrantes a los servicios públicos de salud, aunque en el acceso a los servicios de salud mental se evidencia que, de manera habitual, este tipo de atención es asumida por las entidades o centros de acogida.
El interés por la relación entre la salud y la migración se ha traducido en múltiples estudios, a lo largo de décadas, tanto en Europa como en América. Pero el número de estudios y la variedad de temas escogidos se ha incrementado en las últimas dos décadas, por el progresivo incremento de los flujos migratorios en Europa y, especialmente, en España.
El creciente flujo migratorio de personas menores de edad no acompañadas, junto con la limitada investigación existente en este ámbito, ha evidenciado la necesidad de generar conocimiento específico y desarrollar estrategias de intervención adecuadas. Con este objetivo, el equipo Migrasalud del Parc Sanitari Sant Joan de Déu está desarrollando el proyecto Migration Impacts On Health (MIOH). Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con centros de Sant Joan de Déu Terres de Lleida y el programa SATMI, y se articula en torno a dos objetivos clave previamente identificados.
- En primer lugar, era fundamental obtener evidencia sólida sobre el impacto de los factores de riesgo y de protección en la salud de estos jóvenes, así como comprender la complejidad de su proceso migratorio.
- En segundo lugar, resultó esencial desarrollar una herramienta de intervención que favoreciera tanto su bienestar físico y mental como su adaptación sociocultural al nuevo entorno.
Para responder a estas necesidades, se ha llevado a cabo un estudio longitudinal de 12 meses con 230 jóvenes migrantes de entre 15 y 17 años. La investigación ha analizado cómo determinados factores de riesgo, como el estrés percibido y la discriminación, influyen en su proceso de adaptación e impactan en su estado de salud. Al mismo tiempo, se ha evaluado el papel de factores protectores como la resiliencia, la autoestima, la competencia cultural y el apoyo social en la mejora del bienestar psicológico.
Fruto de este estudio, se ha desarrollado una aplicación móvil multimodal cocreada con profesionales del sector y los propios jóvenes. El proceso de diseño comenzó con un grupo focal en el que los menores expresaron sus necesidades y preocupaciones, lo que permitió identificar áreas clave de intervención. A partir de estos resultados, se organizaron varias sesiones con expertos en salud mental y trabajo y educación social para desarrollar los contenidos y funcionalidades de la aplicación. Finalmente, se realizaron grupos de validación con jóvenes migrantes para evaluar la usabilidad y efectividad de la herramienta. Además, la aplicación ha sido traducida al castellano, árabe y francés y adaptada culturalmente para ajustarse a las experiencias y necesidades de sus usuarios.
Recursos y atención
Por otro lado, si analizamos desde una perspectiva europea el interés en las políticas migratorias, desde el 2007 se ha incrementado de forma significativa la atención (Reyes-Uruena, 2014) a las personas menores de edad migrantes. En el caso de España, el crecimiento exponencial de la llegada de jóvenes sin una persona referente adulta, ha incrementado el interés por el colectivo y los estudios que analizan diferentes variables relacionadas, si bien el tema específico de la salud sigue quedando en un segundo plano.
El estudio de Agudelo (2009) analiza todas las iniciativas parlamentarias españolas sobre inmigración en el período 1979-2007. Se identificaron 4.022 iniciativas, de la cuales 116 (2,9%) se refieren a temas relacionados con inmigración y salud. La mayoría de estas iniciativas (49,1%) se centran en estrategias de atención sanitaria y en el acceso a servicios de salud. Aunque se menciona en alguna de las iniciativas la necesidad de garantizar la asistencia a las personas menores de edad, como recoge la Constitución Española, no existen en el período estudiado iniciativas específicas sobre la salud de los jóvenes migrantes.
Cuando se enfatiza su condición de menores de edad se activan medidas de protección, pero cuando se les percibe como inmigrantes, pueden quedar invisibilizados o excluidos. La manera en que la sociedad aborde la migración juvenil influirá en la calidad de vida de estas personas.
En ese sentido, actualmente no existe un modelo consensuado de atención a los jóvenes migrantes a nivel europeo. Si bien existen normativas reguladoras para los países que forman parte de la Unión Europea, las políticas concretas que aplica cada estado difieren mucho.
Encontramos países, como Bélgica e Italia, en los que la apuesta gubernamental es limitada y el peso de la asistencia al colectivo de los jóvenes migrantes recae en el voluntariado; en Grecia existe un tejido de entidades sociales fuerte, pero la financiación pública genera incertidumbres en la continuidad que dificultan la planificación de los proyectos; otros países, como Eslovenia, son considerados países de tránsito, por lo que los recursos están configurados para atender esa realidad.
Es evidente que la ubicación geográfica de los países, su realidad lingüística y su nivel socioeconómico son variables que influyen en los flujos migratorios. Pero estos flujos se modifican ante modificaciones legislativas trascendentes o ante cambios en el control fronterizo.
Recursos en España
En el caso de España, no existe un modelo único, por lo que cada comunidad tiene un sistema diferente, con una gran variabilidad en el número de plazas disponibles y el esfuerzo en su financiación. Sin embargo, podemos distinguir los siguientes recursos comunes:
- Recursos de atención a la emergencia: Estos centros proporcionan alojamiento y necesidades básicas de manera temporal antes de la derivación a recursos más estables. Comunidades como Andalucía y Canarias cuentan con estos espacios debido a su condición de principales puntos de entrada al país.
- Centros residenciales convencionales: Son estructuras más estables que ofrecen formación y acompañamiento. Son los centros más comunes en la mayoría de las comunidades autónomas, aunque existen diferencias en los procesos relacionadas con los itinerarios que ofrece cada sistema. Los encontramos en Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco o Aragón, entre las más destacadas.
- Recursos orientados a la autonomía e integración social: Enfocados en la emancipación y la inserción laboral, estos programas buscan que los jóvenes adquieran independencia. Principalmente se trata de pisos donde finaliza el proceso de autonomía. Cataluña cuenta con una amplia red de este tipo de recursos.
A pesar de estos recursos, la forma en que la sociedad y las políticas públicas aborden la migración juvenil influye en la calidad de vida de estas personas. Como indican Derluyn y Broekaert (2008), cuando se enfatiza su condición de menores de edad se activan medidas de protección, pero cuando se les percibe como inmigrantes, pueden quedar invisibilizados o excluidos.
Conclusión
El vínculo entre migración y salud es un campo de estudio complejo, donde las perspectivas teóricas analizadas permiten una comprensión más amplia del fenómeno, destacando la importancia del estudio de los determinantes sociales en la salud de los migrantes. Sin embargo, a pesar del creciente interés por la relación entre salud y migración, la investigación específica sobre personas menores migrantes sin referentes familiares sigue siendo limitada. En este contexto, resulta fundamental ampliar el conocimiento sobre sus necesidades sanitarias y desarrollar políticas públicas que garanticen su bienestar.
El proyecto MIOH pretende explorar fórmulas complementarias a los sistemas de protección vigentes, abriendo nuevas posibilidades de investigación e intervención ante los retos que plantea la atención a estos jóvenes menores de edad migrantes sin una persona referente adulta. Su experiencia subraya la necesidad de políticas públicas que reconozcan la complejidad de sus trayectorias migratorias y promuevan respuestas adaptadas a sus realidades.
Teléfono de la Esperanza 93 414 48 48
Si sufres de soledad o pasas por un momento dífícil, llámanos.